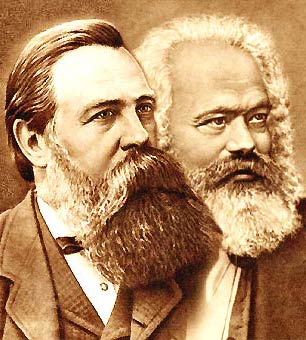El
estudio de los flujos de capital, así como las relaciones sociales y
contradicciones inherentes a ellos, son uno de los puntos clave del pensamiento
marxista. En la obra de Marx titulada “El Capital. Crítica de la economía
política” [1] a través de la teoría del valor se explica de manera muy
detallada el proceso por el cual el capital se transforma y se acumula
siguiendo una lógica bien definida. Tradicionalmente, el concepto capital no tiene una definición fija ni demasiado
precisa. Siempre se entendió como “el conjunto de elementos necesarios para
iniciar un proceso de producción”. Sin embargo, al introducir Marx la idea de valor
social del trabajo, la definición de capital es distinta a la anteriormente
comentada.
En
todo proceso de producción capitalista es bien conocido el ciclo:
D --→ M --→ D’ siendo D<D’
donde
el dinero toma la forma de mercancía y ésta al intercambiarse se transforma en
más dinero que a su vez vuelve a entrar en la cadena de producción. En este
proceso entran en juego variables como dinero, salario, trabajo, precio, pero
sobre todo el concepto de plusvalía, que
es el generador de riqueza del capitalista. Es por ello por lo que decimos que
el capital se puede definir como un valor que es capaz de producir más
valor.
Esta
visión “clásica” no explica de manera intrínseca ni tiene en cuenta realidades
como la economía sumergida o la competencia entre productores independientes.
Aun así, aunque el ciclo tenga otra forma con más ramas y variables, el
resultado final es exactamente el mismo: vender a mayor precio de lo que costó
hacerlo. Este ciclo en el que parte del capital se va acumulando y otra parte
regresa a la cadena de producción (por ejemplo mejorando la maquinaria de la
fábrica) es el conocido como proceso clásico de producción.
Una
de las cuestiones fundamentales de este proceso tiene que ver con el cómo
y dónde se va acumulando el capital. Particularmente interesante es la
última parte del libro primero de El Capital (sección 7) en la que Marx nos
explica cómo en realidad la acumulación de capital históricamente ha ocurrido
de manera violenta y en muchos casos al margen de la legalidad y la ética.
Lejos queda esa imagen del capitalista visto como persona ambiciosa, con visión
de futuro y mente preclara que está destinada al éxito frente a otra gente que,
al no tener esas cualidades, solo puede ser subordinada de los capitalistas. La
realidad es muy diferente, puesto que el verdadero problema (lo que llaman
pecado original del capitalismo) es el bloqueo violento al acceso de los
medios de producción por parte de los obreros lo que define y mantiene bien
separadas esas clases. Ya que el obrero está privado de tomar lo que
garantizaría su supervivencia, la única manera que tiene de salir adelante es a
través de la venta de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, más que hablar de una
acumulación de capital deberíamos decir que es una apropiación de
capital. O dicho de otra manera: lo que genera la riqueza del
capitalista no es el trabajo en sí, sino la apropiación del trabajo ajeno.
Los
cambios en los mecanismos de producción crean nuevas formas de acumulación más
sutiles y diferentes a la primitiva expuesta por Marx. Pongamos un
ejemplo. Supongamos que una fábrica se dedica a producir calzado. El
capitalista invierte en maquinaria, materiales, transporte, etc, para producir
mercancías que luego vende en el mercado. A través de las ventas obtiene un
beneficio, puesto que el precio de venta es superior al de producción. Con ese
dinero que saca, el capitalista puede seguir generando más capital mejorando
las máquinas de la fábrica o ampliando la cadena de producción. Otra parte se
la queda y otra parte de esas ganancias puede destinarlas a invertirlas en
fondos o en otro tipo de negocio especulativo. De esta manera habría una
especie de equilibrio entre el capital destinado a la especulación y el
destinado a la producción. El papel del obrero en este escenario clásico es
claro: vender directamente su fuerza de trabajo en el centro de producción del
calzado para que el capitalista obtenga beneficio a través de la plusvalía que
genera y que así el ciclo no se detenga para poder sobrevivir.
Pero
actualmente el equilibrio entre esos dos tipos de capital no existe,
inclinándose la balanza en favor del capital especulativo. Hay varios factores que
han contribuido a ello. Por una parte, el hecho de que las infraestructuras
blinden la libre circulación de capital a nivel mundial y que los centros de
producción estén cada vez más deslocalizados y más precarizados. Esto ha
provocado que esa parte de las ganancias que antes iba a mejorar los medios de
producción ahora acabe convirtiéndose en capital especulativo. Otra razón por
la que preferir ese camino es la inmediatez con la que se obtienen
beneficios a través de la especulación. Actualmente los grandes fondos de
inversión están constantemente cotizando en los mercados mundiales las 24 horas
del día. Cuando cierra un mercado, van a otro...y si cierran todos, se inventan
uno en una isla del Pacífico para que la inversión no pare. Por lo tanto, si para
obtener beneficio productivo hay que esperar a que el ciclo se cierre, mientras
que especulando se obtienen beneficios al instante, se va a preferir ese camino
al otro.
Ese
desequilibrio, además de contribuir a la generación de las crisis capitalistas,
hambrunas y guerras, ha redefinido los mecanismos de apropiación de capital.
Como podemos suponer, en esta nueva lógica de acumulación capitalista la que
peor parada sale es la clase obrera, que se va a ver forzada a rebajar el valor
de su fuerza de trabajo, a ceder derechos conquistados en luchas pasadas y a
ser cada vez más individualista para así ser más competitivos frente a otros
obreros. Un capitalista siempre va a preferir contratar a un obrero no
sindicado, trabajando trece horas en un taller, sin cobrar horas extras y en
malas condiciones (en el país X) que a un trabajador que exija cobrar horas
extras o simplemente lo establecido en el convenio colectivo (en el país Y). El
hecho de que la frase anterior sea verdad para cualquier X e Y demuestra que
eso de que “el capitalista DA trabajo” en realidad debería escribirse como que
el capitalista reparte precariedad. El mecanismo de acumulación que
vamos a presentar ahora está relacionado con lo que acabamos de exponer.
El
término acumulación por desposesión fue introducido por D. Harvey y está
presente en gran parte de sus ensayos. Él mismo lo explica de manera muy
concreta tanto en sus podcasts [2] como en sus libros, y aquí solo voy a
resumirlo para que contraste con el proceso original de acumulación por
apropiación. De hecho, este texto supone casi una traducción de su episodio
dedicado a este concepto.
Este
nuevo tipo de explotación vive en paralelo con la explotación primitiva
anteriormente mencionada. Una de las piezas clave de la supervivencia del capitalismo actual es la centralización del
mismo. Marx dejaba caer más o menos este concepto de centralización
entendiéndola como pequeñas apropiaciones de capital que se iban haciendo para
ir formando una estructura cada vez más compleja y así acabar dominando el
mercado. En la actualidad hay varios ejemplos de empresas en Silicon Valley que
han forjado un imperio a través de la apropiación de pequeñas estructuras de
capital, ya sea adquiriendo apps o absorbiendo pequeñas empresas. Es
decir, existe una manera de acumular capital no basada en la producción sino en
la apropiación de los valores (activos) de otros. Para realizar estas
operaciones se necesita crédito, liquidez, financiación. Por lo tanto, y como
Marx dijo, el sistema crediticio es la herramienta principal para la
centralización del capital. ¿Por qué? Pues porque si se corta el flujo de
financiación hacia un activo, ese activo se seca y entra en bancarrota. Y este
es justo el punto de partida de la acumulación por desposesión.
La
manera en la que la acumulación por desposesión trabaja necesita de la
complicidad del sistema centralizado del capital. Y esto lo consigue a través
de prácticas ilegales, violentas, a través de la usura o del soborno
institucional. El objetivo de esto es forzar al propietario de un
determinado valor (que es perfectamente rentable si tiene liquidez) a
abandonarlo para que la propiedad cambie de manos. Una vez cambia de manos,
vuelve a obtener liquidez y de esta manera vuelve a ser rentable.
En
España hay un ejemplo muy muy claro de acumulación por desposesión: el negocio
inmobiliario. Grandes empresas con exceso de capital especulativo se dedican a
la compra de viviendas. Si un barrio tiene posibilidades de convertirse en una
gran zona urbana de lujo con grandes expectativas de negocio, comienza un
proceso de gentrificación forzosa. La estrategia es sencilla: ahogar a los
propietarios mediante la extorsión para que abandonen las casas. Y esta
extorsión se puede hacer de muchas maneras: dese forzar una subida del precio
del alquiler hasta eliminar gradualmente servicios públicos. En el momento que
el fondo adquiere la vivienda (o el terreno o el activo) vuelve a inyectarse
liquidez y es rentable de nuevo. Todo hecho con maneras legales y otras
ilegales.
Este
mecanismo, como vemos, no es productivo sino especulativo: consiste en devaluar
a través de trucos del mercado para después adquirir y luego revalorizar. Y en
este negocio entran grandes empresas y fondos. Ahora mismo tengo en mente una
conocida marca textil que se dedica precisamente al negocio inmobiliario.
La
acumulación por desposesión afecta a otros muchos sectores, principalmente a
servicios públicos conquistados por la clase obrera y reconocidos como derechos.
Las grandes multinacionales saben que en el desmantelamiento de los servicios
públicos hay un gran negocio que puede producir grandes beneficios. Con la
complicidad de las estructuras de gobierno liberales (que garantizan mediante
la fuerza la estabilidad de la propiedad privada) grandes empresas intervienen
y se cuelan dentro de las estructuras de lo público, ya sea a través de
donaciones interesadas u ofreciendo algún servicio concreto fuera de lo
público. Es el caso que ocurre en la sanidad, la educación o las pensiones.
Existen grandes fortunas que están deseando que universidades quiebren o que
los hospitales colapsen para apropiarse de esos espacios que son públicos.
En
resumen, aunque siempre existió, el hecho de que haya habido un exceso de
capital especulativo ha revelado la existencia de otros mecanismos de
acumulación diferentes a los procesos originales basados en la apropiación. Más
que en el desarrollo industrial están centrados en la redistribución de los
valores, de tal manera que siempre hay una clase que se ve despojada de ellos
en favor de otra que los va acumulando. Esta parece ser la manera en la que el
capitalismo va a evolucionar de cara al futuro. Por lo tanto, aparece otro tipo
de lucha a la ya existente: la lucha por la redistribución.
Referencias
[1]
“El Capital. Crítica de la economía política”, K. Marx, Akal (2010) Traducción
V. Romano.
[2] davidharvey.org
Jose Cuenca García
@joseAusOff